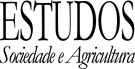 Recebido: 1.abr.2024 • Aceito: 26.set.2024 • Publicado: 28.nov.2024
Recebido: 1.abr.2024 • Aceito: 26.set.2024 • Publicado: 28.nov.2024
Apuntes sobre la construcción de la hegemonía discursiva sobre los agrotóxicos en el agronegocio argentino
Notes on the
construction of discursive hegemony on agrotoxins in Argentine agribusiness
|
Paula Aldana Lucero[1] |
|
|
|
Resumen: Este artículo tiene como objetivo reconstruir cómo se configura la hegemonía discursiva en torno al uso de agrotóxicos en la agricultura extensiva en Argentina. Para ello, se analizan los discursos científicos y sus mecanismos de validación, junto con la literatura gris (aquella que, aunque no sometida a procesos formales de validación científica, circula ampliamente entre diversos actores agrarios) y las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), entendidas como herramientas clave en la construcción de esta hegemonía discursiva. El estudio se llevó a cabo desde una perspectiva cualitativa con enfoque etnográfico, mediante observación participante y entrevistas en profundidad realizadas a productores, trabajadores rurales y profesionales de la salud y la educación, abarcando el período de julio de 2015 a diciembre de 2019. El estudio sugiere que la hegemonía discursiva en torno a los agrotóxicos está profundamente influida por dinámicas de poder que involucran múltiples actores, incluidas empresas transnacionales y el papel que desempeña la llamada "literatura gris". Asimismo, se exploran las tensiones entre las publicaciones científicas contrahegemónicas y las formas en que estas interactúan con las estructuras del agronegocio. Por otro lado, se analizan las implicancias del enfoque estatal en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), poniendo en debate hasta qué punto dichas estrategias contribuyen o no a transformar el modelo agrario y sus impactos sobre la salud y el ambiente, y cómo estas políticas podrían estar desplazando el foco hacia responsabilidades individuales en lugar de abordar cuestiones estructurales del modelo productivo.
Palabras clave: hegemonía; discursos; agronegocio; agrotóxicos; literatura gris.
Abstract: This article aims to reconstruct how discursive hegemony is shaped around the use of agrochemicals in extensive agriculture in Argentina. To this end, it analyzes scientific discourses and their validation mechanisms, along with grey literature (understood as documents that, although not subjected to formal scientific validation processes, circulate widely among various agricultural actors) and Good Agricultural Practices (GAP), seen as key tools in constructing this discursive hegemony. The study was conducted from a qualitative perspective with an ethnographic approach, through participant observation and in-depth interviews with producers, rural workers, and health and education professionals, covering the period from July 2015 to December 2019. The study suggests that discursive hegemony regarding agrochemicals is deeply influenced by power dynamics involving multiple actors, including transnational companies and the role played by so-called "grey literature." It also explores the tensions between counter-hegemonic scientific publications and how they interact with agribusiness structures. Furthermore, the implications of the state's focus on Good Agricultural Practices (GAP) are analyzed, questioning the extent to which these strategies contribute to or fail to transform the agricultural model and its impacts on health and the environment. The study also debates whether these policies shift the focus toward individual responsibilities rather than addressing structural issues within the production model.
Keywords: hegemony; discourses; agribusiness; pesticides; gray literature.
Resumo: Este artigo tem como objetivo reconstruir como se configura a hegemonia discursiva em torno do uso de agrotóxicos na agricultura extensiva na Argentina. Para isso, analisa os discursos científicos e seus mecanismos de validação, juntamente com a literatura cinzenta (entendida como documentos que, embora não submetidos a processos formais de validação científica, circulam amplamente entre diversos atores do setor agrícola) e as Boas Práticas Agrícolas (BPA), vistas como ferramentas-chave na construção dessa hegemonia discursiva. O estudo foi realizado a partir de uma perspectiva qualitativa com abordagem etnográfica, por meio de observação participante e entrevistas em profundidade com produtores, trabalhadores rurais e profissionais da saúde e da educação, abrangendo o período de julho de 2015 a dezembro de 2019. O estudo sugere que a hegemonia discursiva em relação aos agrotóxicos é profundamente influenciada por dinâmicas de poder que envolvem múltiplos atores, incluindo empresas transnacionais e o papel desempenhado pela chamada "literatura cinzenta". Também são exploradas as tensões entre as publicações científicas contra-hegemônicas e a forma como elas interagem com as estruturas do agronegócio. Além disso, analisam-se as implicações do enfoque estatal nas Boas Práticas Agrícolas (BPA), questionando até que ponto essas estratégias contribuem ou não para transformar o modelo agrícola e seus impactos sobre a saúde e o meio ambiente. O estudo também debate se essas políticas deslocam o foco para responsabilidades individuais em vez de abordar questões estruturais do modelo produtivo.
Palavras-chave: hegemonia; discursos; agronegócio; agrotóxicos; literatura cinzenta.
Introducción
El objetivo de este artículo es reconstruir cómo se constituye la hegemonía discursiva sobre el uso de agrotóxicos en la agricultura extensiva en Argentina. Para ello, proponemos analizar los discursos científicos y sus mecanismos de validación, junto con la literatura gris (entendida como aquella que no pasa por sistemas de validación científica, sino que circula intensamente entre los distintos actores agrarios) y las Buenas Prácticas Agrícolas (en adelante BPA) como dispositivos de construcción de hegemonía discursiva. Este artículo forma parte de una investigación más amplia que analizó prácticas y discursos sobre el uso de agrotóxicos en Junín (Buenos Aires), entre los años 1996 y 2019 (Lucero, 2019).
El estudio se realizó desde una perspectiva cualitativa con enfoque etnográfico (Guber, 2016), con observaciones participantes y entrevistas en profundidad a productores, trabajadores rurales, miembros de la comunidad y profesionales de la educación y de la salud durante julio de 2015 y diciembre de 2019.
La investigación se enmarca en el contexto de afianzamiento del agronegocio a nivel mundial y local. Se entiende el agronegocio, “como un proceso solidario y contradictorio entre las existencias técnicas y normativas, heredadas de un pasado remoto o reciente, y las posibilidades de nuestro período” (Silveira, 2011, p. 4). El término "agronegocio" fue acuñado por Davis y Goldberg en 1975, quienes consideraron que los productores agropecuarios utilizaban recursos adicionales para la producción, como maquinaria y fertilizantes. La agroindustria abarcaba empresas dentro y fuera de la explotación, integrando la producción de alimentos con cadenas como el almacenamiento, el procesamiento y la distribución, formando el sistema agroalimentario. Este proceso condujo a la especialización en distintas fases de la producción agrícola, en la que cada parte es interdependiente. Según Silva (1994), en sus inicios, durante la década de 1950, esta noción tenía una dimensión estática y se utilizó para ampliar el concepto de agricultura, especialmente en Estados Unidos, reconociendo su relación con el resto de la economía, especialmente los servicios financieros. La noción de agronegocio ha posicionado la producción agraria como parte del sistema de commodities, destacando su relación con las grandes empresas. Aunque esta categoría permite analizar las interacciones entre sectores de manera integral, no considera las diversas dinámicas de las fuerzas sociales, que tienen un peso significativo en la dinámica del agronegocio (Silva, 1994). Esta conceptualización se consolidó en la década de 1970 bajo una perspectiva mercantilizadora de la agricultura, dominada por empresas altamente concentradas. Aunque se presenta como un intercambio simétrico de información, conocimiento y estrategias empresariales, en realidad oculta una dominación ejercida por "grandes empresas agroindustriales transnacionales que definen las pautas de funcionamiento del sistema en su globalidad" (Giarraca y Teubal, 2008, citado en Palmisano, 2014, p. 29).
Durante
el siglo XX, la agricultura argentina experimentó dos grandes transformaciones:
una que abarcó el período comprendido entre 1960 y 1990 y otra a partir de
1996, con la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato. En la
primera fase se produjo un giro hacia la lógica del agronegocio previamente
mencionada, lo que llevó a la concentración y especialización de las
explotaciones agrícolas, sustituyendo a las explotaciones familiares. Este
período también se conoce como la “revolución verde”,[2] ya que
enfatiza el papel de Argentina como proveedor de alimentos y bioenergía. La
segunda fase, a mediados de la década de 1990, solidificó la agroindustria,
alterando el modelo agroalimentario a nivel nacional y mundial. El desarrollo
de la agroindustria ha integrado las finanzas, la tecnología, la ciencia y la
información en su proceso organizativo. Los cambios en la gestión de la
producción han incluido la lógica financiera y la adopción de prácticas
técnico-científico-informativas, como la siembra directa y las semillas
modificadas genéticamente. Estas innovaciones, junto con el uso de pesticidas,
han permitido cultivar tanto en invierno como en verano, han aumentado
la productividad y han facilitado el control de las malezas. En estos
territorios donde se instala el agronegocio, se demanda tanto bienes
científicos (por ejemplo, semillas GM y agrotóxicos) como asistencia técnica
especializada (Reboratti, 2010). Palmisano (2014) propone considerarlo como una lógica organizativa
que afecta a ciertos segmentos de la producción agropecuaria e influye en el
resto del sector.
El agronegocio es entendido como un modo de acumulación y un marco ideológico que construye sentido y legitima esta nueva lógica productiva (Córdoba, 2015). Gras y Hernández (2013) destacan que este nuevo modo de acumulación se basa en cuatro pilares: el tecnológico, incluyendo la biotecnología; la innovación en maquinaria agrícola y análisis de suelos; el financiero, con la influencia del capital en el agro y la formación de “pools de siembra” que asocian a inversores y contratistas en la renta agraria; el productivo, con la concentración de tierra, principalmente mediante arrendamientos; y el organizacional, que abarca las estrategias empresariales y los perfiles profesionales. Córdoba (2015) señala que el modelo del agronegocio tiende a desterritorializar gran parte del negocio; sin embargo, los eslabones clave dependen del acceso al territorio, por lo que esta relación es crucial para el éxito del modelo. Según Gras (2012), se está consolidando un nuevo perfil empresarial, caracterizado no por la propiedad de la tierra, sino por su control y gerenciamiento. Este modelo de producción separa la propiedad de la tierra de su producción, involucrando a diferentes actores: el propietario de la tierra y los proveedores de bienes y servicios.
Consideraciones metodológicas
El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo entre julio de 2015 y diciembre de 2019 en el partido de Junín (Provincia de Buenos Aires, Argentina), empleando un enfoque etnográfico desde una perspectiva cualitativa. Asumimos los aportes de Guber (2016), quien afirma que la etnografía es tanto un enfoque como un método y un tipo de texto que permite comprender cómo los actores sociales interpretan los fenómenos sociales, ofreciendo una descripción teorizada de estos fenómenos desde la perspectiva de los propios actores. Dentro de la perspectiva cualitativa se realizaron entrevistas no directivas con estadías prolongadas en el terreno. La entrevista no directiva es, según Guber (2016), una situación cara a cara en la que se encuentran distintas reflexividades y, a partir de este encuentro, se produce una nueva reflexividad. Las entrevistas no directivas producen una relación social en la que los datos aportados por la persona entrevistada son la realidad que ella construye con quien la entrevista. También se realizaron observaciones participantes, que consiste en observar lo que sucede participando en las actividades de la población (Guber, 2016).
Las
entrevistas no directivas y observaciones participantes fueron registradas en
un diario de campo. Se realizaron observaciones en fiestas locales, talleres de
la escuela primaria y tareas de fumigación. La muestra de informantes locales
se conformó a partir de una selección teórica intencional no probabilística. El
primer criterio de selección teórica fue residir en el área de estudio y,
estar vinculado a la producción agrícola, además de aceptar participar del
estudio. Para tomar contacto con los informantes se utilizó la técnica
denominada “Bola de nieve”; en que cada entrevistado recomienda a un nuevo
informante para profundizar en el conocimiento de las variables consultadas o
de nuevas variables que surjan en el transcurso de la investigación. Los grupos
sociales o redes sociales locales se determinaron a partir de las relaciones
autorreferenciales entre los distintos grupos de informantes.
En el estudio se analizan las entrevistas realizadas a miembros de la comunidad local, integrantes de la comunidad científica, productores, trabajadores rurales y gerentes de empresas de agroquímicas. También se realizó una lectura pormenorizada y sistematizada de fuentes secundarias, como folletos de empresas de agroquímicos, materiales de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y artículos científicos publicados. Cabe resaltar que la mayoría de los nombres propios de las personas mencionadas en esta investigación han sido alterados para proteger la privacidad de los informantes. Las categorías nativas se indican en cursiva, mientras que las comillas se emplean para señalar frases o expresiones literales utilizadas en conversaciones y/o entrevistas, seguidas de la fecha en la que se registró dicha conversación en el diario de campo.
Aproximaciones teóricas
Para
comenzar este artículo es necesario delimitar algunas aproximaciones teóricas.
Una categoría central que atraviesa esta investigación es la categoría de
hegemonía, entendida a partir de los aportes teóricos de Gramsci (1975). En sus escritos, no se define en un apartado
específico, sino que se construye a lo largo de los Cuadernos de la Cárcel. En
los cuadernos 4, 6, 9 y 13 podemos leer algunas ideas del autor que sirven para
explicar esta categoría central para pensar el mundo. En ellos, Gramsci define
la distinción entre hegemonía y dominación, la construcción del consenso, el rol
de los intelectuales y explica la forma en que la hegemonía se materializa en
un bloque histórico. Waiman (2019), señala que,
en los Cuadernos de la Cárcel, específicamente en el cuarto cuaderno, Gramsci
intenta repensar el lugar de la política, la voluntad y la organización.
Gramsci, señala Waiman, describe y analiza distintos momentos en el grado de
conciencia y organización de las fuerzas sociales. Afirma que la hegemonía
sucede donde un grupo supera los intereses corporativos y los convierte en un
interés político que incluye a otros grupos para dirigirlos. Así, la hegemonía
aparece cuando determinadas fuerzas sociales pueden universalizar sus intereses
y asumir un rol de liderazgo. Al mismo tiempo, Thwaites Rey (1994)
asegura que Gramsci quiso destacar que la clase dominante ejerce su poder no
solamente por medio de la coerción, sino porque logra imponer su visión del
mundo, un “sentido común”. Por lo tanto, a partir de los aportes de Gramsci y
de las relecturas de los diferentes autores mencionados anteriormente, podemos
definir la hegemonía como la forma en que la clase dominante debe establecer su
visión del mundo como la visión dominante, integrando y subordinando las
visiones e ideologías de otras clases sociales dentro de un marco cultural.
Por otro lado, Roseberry (2007) sostiene la necesidad de considerar la hegemonía no como una formación cristalizada e inmóvil, sino como un proceso “problemático, disputado y político de dominación y lucha” (2007, p. 120). La hegemonía se entiende entonces como un marco material y cultural común para actuar y hablar (aquí radica la importancia del lenguaje y los discursos de los distintos actores sociales) sobre los órdenes sociales caracterizados. La hegemonía, al ser el marco material y cultural común a todos/as los órdenes sociales, puede pensarse en términos de dominación y lucha. Por lo tanto, donde hay hegemonía existe también la contrahegemonía (Gramsci, 1975).
Estos procesos de construcción de discursos hegemónicos y contrahegemónicos se caracterizarán por entender que, en el agro pampeano, las personas, las empresas y los discursos que los legitiman están atravesados por distintos dispositivos de poder (Foucault, 1976). Entendemos que los dispositivos no son solo las instituciones, las leyes, los enunciados científicos o los discursos en sí mismos, sino también la relación que se genera entre éstos y el poder/saber:
A este conjunto de elementos formados de manera regular por una práctica discursiva y que son indispensables a la constitución de una ciencia, aunque no estén necesariamente destinados a darle lugar, se pueden llamar saber. (…) Un saber es también el espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata en su discurso. (Foucault, 2010, p. 237)
El
autor señala que estos elementos formados regularmente por una práctica
discursiva son indispensables a la constitución de una ciencia, aunque no estén
necesariamente destinados a darle lugar a ella: “Un saber es también el espacio
en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata
en su discurso” (Foucault, [1969] (2010), p. 237).
A este respecto, Castro (2016) señala que Foucault
pasó de analizar las instancias de poder como productoras del discurso de la
verdad a analizar la fuerza de la verdad misma como límite al poder. En cuanto
al régimen de la verdad, Castro aclara que corresponde a esta manifestación de
la verdad la acción de gobernar. En la política moderna “ya no se trata,
entonces, de ver solo cómo determinados dispositivos de poder producen
determinadas verdades, sino del modo en que la veridicción, en este caso del
mercado, entra en relación con el poder para establecerle límites a su
ejercicio” (2016, p. 56). Los distintos actores
protagonistas del modelo del agronegocio se han ido acomodando en torno a
distintos regímenes de verdad. Tanto las empresas productoras de agroquímicos y
semillas GM, como las personas que habitan los pueblos fumigados han
encontrado evidencias en distintos grupos de científicos que validan “su
verdad”. Esto sucede, en parte, porque estamos inmersos en lo que Foucault (1976) denomina “biopoder”, entendido como elemento
indispensable en el desarrollo del capitalismo. Lo biológico se refleja en lo
político. Foucault señala que a comienzos del capitalismo ya no bastaba el
poder del soberano sobre la muerte, sino el poder sobre la vida, la
administración de los cuerpos y la dominación de la vida (Foucault,
1976). El control de lo que se produce y lo que se
consume forma parte de la esfera del “biopoder”. Pensando en estas categorías
teóricas, es posible afirmar que el vínculo entre las semillas transgénicas,
los plaguicidas y la tecnología puesta al servicio de la producción agrícola,
retrotrae la mirada hacia los distintos estudios, investigadores y grupos de
investigación que lo avalan. De este modo, cómo este complejo entramado de
verdades, contra verdades y saberes logra organizarse y es apropiado por los
diferentes dispositivos y actores involucrados en este modelo.
Es a partir del encuentro entre estas perspectivas sobre “la verdad” que comprendemos cómo opera cada uno de los actores sociales en el territorio, y es reconociendo los múltiples dispositivos de poder que podemos analizarlos. Estos grupos clasificaremos en dos categorías: en primer lugar, en la “literatura gris” de las empresas que comercializan agrotóxicos y semillas transgénicas, que incluye folletos, etiquetas, fichas de seguridad de los productos químicos, información oficial, artículos de opinión y datos publicados en variadas páginas web y redes sociales. En segundo lugar, en libros y artículos científicos publicados en revistas arbitradas. En una nota del editor de la Revista Científica “Formación Universitaria” se señala que los documentos o literatura gris son aquellos documentos que no siguen necesariamente las normas de las ediciones tradicionales, como libros y revistas, y no se ajustan a las normas de control bibliográfico, o revisión por pares.[3] Por su parte, Laufer (2007) expresa que el concepto de literatura gris se contrapone al de publicaciones científicas (artículos con referato) y que la dificultad para validar la literatura gris existente es la forma en la que se establecen los criterios de admisión o rechazo de material para su indexación en bases de datos.
Dispositivos de validación de las investigaciones científicas sobre agrotóxicos y sus efectos en la salud y el ambiente
En
esta sección se examinarán los procedimientos utilizados para construir el
conocimiento que rodea al modelo de producción actual del agronegocio.
Buscaremos analizar la circulación de estos discursos en el territorio en el
contexto de las transformaciones ocurridas a partir de la consolidación del
agronegocio. En este estudio, las publicaciones
de los científicos sobre los efectos en la salud humana de los productos
químicos utilizados en los cultivos transgénicos son, a la vez, una referencia
para la teoría y material de campo en la investigación
etnográfica. Esta afirmación se basa en el reconocimiento de que la práctica
social de los científicos tiene lugar en el laboratorio y en las publicaciones,
por lo que el poder de sus enunciados se basa en el prestigio y circulación de
las publicaciones de resultados de campo y laboratorio. Por otra parte, la hegemonía
en el modo de acumulación del agronegocio se construye y circula por otros
canales: folletos, redes sociales, charlas con “expertos”; la llamada literatura
gris.
La
forma en que se valida el conocimiento en la comunidad científica implica que
debe pasar por un dispositivo de validación, en este caso, una revista
científica, preferentemente publicada en inglés, del grupo Q1[4] y cumplir
con el proceso de revisión por pares. Siguiendo a Aguado López y Vargas
Arbeláez (2016), podemos
afirmar que, en Latinoamérica se han adoptado varios mecanismos para
la evaluación del desempeño científico. Esta evaluación privilegia la publicación
en revistas de "alto impacto" registradas en bases de datos
dominantes, priorizando el uso del idioma inglés. El objetivo es
internacionalizar el conocimiento científico, fomentando la competencia
por aparecer en un reducido grupo de revistas prestigiosas.
La revista científica es, por lo tanto, un artefacto que valida el régimen de verdad de la ciencia (Latour, 2007), es decir, cumple un papel activo en la construcción de la realidad y la verdad, en un contexto científico (contrahegemónico) que lucha por hacerse un lugar en el cotidiano de la vida social de los productores y trabajadores rurales. Una vez cumplidas estas etapas, que en teoría son garantía de objetividad y validación científica, cesa el cuestionamiento de la verdad.
A continuación, se presentamos un ejemplo sobre el terreno de cómo ese proceso de validación del conocimiento científico afecta a los investigadores que estudian el impacto de los pesticidas:
En la última década se han llevado a cabo distintas investigaciones encabezadas por grupos de trabajo de universidades nacionales que analizan los efectos de los agrotóxicos en la salud y en el ambiente.[5] En la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, existe el grupo EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental). Este grupo de investigación ha publicado en revistas científicas arbitradas de ecotoxicología e ingeniería química sobre la presencia de glifosato en suelos y cuencas hídricas. Pude contactarme con sus integrantes (en su mayoría becarios y becarias doctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET) para dialogar sobre el proceso de construcción, investigación y publicación de artículos:
– Investigadora: Cuando se trata de validar el conocimiento científico existe la necesidad de publicar… ¿Cómo lo manejan? ¿Qué dificultades encuentran?
– Lorena: Es tedioso la parte de ponerte a escribir, como que siempre hablamos, nosotros tenemos un montón de investigación y de información para el proyecto de extensión que quizás son informes más técnicos a la hora de devolver un resultado a la gente, tiene un formato, para pasarlo a un formato de validación que es un paper hay que meterle más laburo todavía, y ese tiempo que invertís no está en el marco de tu tesis, tampoco en el marco de extensión. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratar de publicar los datos para que tengan este rigor científico.
– Gustavo: No pasa desapercibido, siempre nos cuestionamos el modelo científico, este modelo donde tenés que publicar en revistas internacionales yankees o europeas en inglés… y no es que publicamos en inglés sin cuestionarnos.
– Lorena: Llegamos a un punto en el que dijimos ¡hay que publicar! porque acá nos están criticando de todos lados, entonces es la forma de decir, lo que hacemos sirve.
– Investigadora: ¿Qué espacios les criticaban?
– Lorena: Y… – duda y mira a su compañero – los mismos investigadores de acá.
– Gustavo: Investigadores cuya única herramienta válida es tener una publicación internacional evaluada por pares y corregida sin ningún tipo de interés etc., etc. No toman en cuenta tu trabajo de divulgación en extensión si no está publicado en una revista internacional. Las revistas donde tenés que publicar son revistas internacionales y en inglés. (Diario de campo, septiembre de 2018)
Lorena y Gustavo reflexionan sobre cómo las desigualdades entre países centrales y periféricos afectan también a los procesos de validación de conocimiento, pero son conscientes de la necesidad de validar los datos de campo a través de las revistas científicas. En una situación de desigualdad, los investigadores necesitan construir legitimidad respetando las reglas del juego a través de los dispositivos de validación internacionales, como las revistas científicas Q1.
En estos procesos de validación científica, no basta con publicar en revistas de prestigio, como se viene afirmando; las relaciones también atraviesan el conocimiento científico: un claro ejemplo de ello es el caso del paper publicado por el grupo de investigación francés dirigido por el Dr. Séralini (Séralini et al., 2012). Fue publicado en la revista Food and Chemical Toxicology y mencionaba los hallazgos ligados a los daños a la salud sufridos por las ratas de laboratorio luego del consumo de dos productos de Monsanto/Bayer (Maíz GM NK603TM y el herbicida Roundup ReadyTM). Al poco tiempo de su publicación, este artículo fue retractado por los editores de la revista (en los buscadores académicos el título es “Retracted”), alegando que la revista había recibido cartas al editor expresando su preocupación por los hallazgos, la cantidad de ratas utilizadas en el ensayo, y el uso de estas. En la página web de Monsanto/Bayer[6] hay un apartado respondiendo a este artículo, afirmando que los expertos de Monsanto/Bayer que lo evaluaron encontraron que el estudio encabezado por el Dr. Séralini “no cumple con los mínimos estándares aceptables para este tipo de investigación científica, sus hallazgos no están respaldados por los datos presentados y las conclusiones no son relevantes a efectos de evaluación de la seguridad”.[7] Por cuestiones de extensión, no se reproducirán aquí todos los puntos relevados por Monsanto/Bayer (aunque pueden consultarse en su totalidad en la página web mencionada en la nota al pie nº 5), pero los argumentos expuestos por la empresa son los mismos que los divulgados por la revista científica para retirar la publicación.
Sin
embargo, a comienzos del año 2018 se publicó un artículo (Novotny, 2018) en que comparaba el ensayo del equipo de Séralini con
otro ensayo previamente publicado por científicos de Monsanto/Bayer. Sobre este
tema, Novotny (2018) afirma que
si bien Monsanto/Bayer en sus estudios concluye que el maíz transgénico es
seguro, no investigó los efectos del herbicida glifosato y duró 90 días (un
período demasiado corto para evaluar efectos a largo plazo en comparación con
el período de dos años del estudio de Séralini). A Dra. Novotny relata que uno
de los principales revisores que consultó a Monsanto/Bayer sobre qué decir a
modo de denuncia, fue el Prof. Richard Goodman, quien más tarde fue
nombrado editor asociado de biotecnología por el editor en jefe de la revista,
que había publicado tanto los artículos de Monsanto/Bayer como de Séralini (Watch, 2018).[8] A su vez, y
luego de la publicación de los artículos de Monsanto,[9] se supo que Monsanto/Bayer
había presionado a la revista para que retirara la publicación del equipo
francés.[10]
De este modo, la investigación científica se considera una actividad social que está influenciada por relaciones de poder y económicas (Heler, 1996). Dado que la industria química es un negocio en constante expansión que requiere un amplio conocimiento especializado, tanto básico como aplicado, y que financia laboratorios de investigación y desarrollo, la investigación científica forma parte integrante de procesos territoriales, sociopolíticos y económicos, tanto hegemónicos como contrahegemónicos (Breilh, 2005).
Además de eso, la práctica científica está atravesada por la particularidad del objeto de estudio, en este caso la relación entre agrotóxicos y afecciones a la salud. En este sentido, Almeida Filho (2011) señala las diferencias entre enfermedades infecciosas y no infecciosas. Las enfermedades no infecciosas se caracterizan por la invasión del organismo por seres parásitos; dentro de las enfermedades no infecciosas podemos encontrar las enfermedades crónicas y otro grupo pequeño de problemas agudos de salud no infecciosos que incluyen accidentes, intoxicaciones y muertes violentas. En estos últimos casos no es posible establecer una asociación con un agente causal, por lo que se habla de probabilidad de la enfermedad y no de certeza de su ocurrencia. No se habla de una única causa, sino que estas afecciones son multicausales, importan los factores de riesgo endógenos y exógenos, pero también los factores culturales y socioeconómicos. A su vez, la latencia de las enfermedades no infecciosas complica la posibilidad de asociar los efectos clínicos a probables factores de riesgo. La causa de una enfermedad crónica debida a una exposición prolongada a plaguicidas es mucho más compleja de probar que una intoxicación aguda causada por la misma sustancia. Por eso, la disputa por “la verdad” es tan intrincada en las investigaciones que se proponen a esclarecer el efecto de los agrotóxicos sobre la salud humana.
En este sentido, un ejemplo más cercano de la relación entre conocimiento, verdad y validación científica puede verse en el contexto del 3° Congreso Nacional de Pueblos Fumigados (octubre de 2015), en el que el grupo EMISA afirmó haber encontrado rastros de glifosato en productos elaborados con algodón, como gasas estériles, algodones y tampones.
Sobre este descubrimiento les pregunté a Lorena y Gustavo:
– Investigadora: ¿Cómo se presentó el descubrimiento del glifosato en el algodón en el Congreso de Pueblos Fumigados de 2015?
– Gustavo: Me echan la culpa a mí, pero me parece que venía de antes, no sé quién habrá sido. Lo que nosotros queríamos hacer era... porque viste que nosotros te dijimos que para el aire se usan estos tachitos con las partículas, después tenés otras partículas en el aire que no tienen el suficiente peso ni volumen como para precipitar o sedimentar, que es material particulado que está en el aire y vos lo tenés que captar con un filtro y hay otro muestreo que se llama muestreo pasivo, que es con un aparatito como un difusor, que vos lo ponés hacia el aire y el aire pasa y va quedando pegadas las partículas que a vos te interesan, lo respirable, y la idea era usar gasas de algodón para ver si se podía ir colectando el glifosato que está en el aire, las corrientes de aire que pasan naturalmente se quedaban pegadas en la gasa, y al analizar las gasas... siempre que se hace un ensayo vos te quedas con lo que se llama blanco reactivo, (...) o, en este caso, una gasa que no haya sido expuesta para poder contrastar si tu metodología, lo que vos encontraste, no tiene nada que ver con lo que usaste (…). Y analizando esas gasas blancas nos dieron súper positivos también, no teníamos blancos para comparar, nos daban todos positivos y altísimos. ¡Entonces dijimos sí! esto tiene... porque el proceso de esterilización mata todos los microorganismos, entonces había glifosato, pero no había AMPA, o muy poco, porque no se llegó a degradar en la gasa porque las bacterias fueron muertas a través del proceso de esterilización.
– Lorena: La semilla de algodón de acá (Argentina) también es RRTM.
– Gustavo: Y ahí nos dimos cuenta, el algodón de acá es transgénico, se aplica en cantidades exorbitantes, entonces dijimos tiene que haber en el algodón, en hisopos, tampones, toallitas...
– Lorena: Bueno, ese es un caso claro de esto que te decimos de validar información, tenemos pendiente publicar ese paper porque hemos sido bastante criticados por ese informe técnico, sin embargo, la facultad lo avaló, lo sacó... ese tema es el que ha recibido más críticas
– Investigadora: ¿Por parte de quiénes?
– Lorena: Ahí no sé si no recibió de algunas empresas... creo que seguro.
– Gustavo: De hecho, cuando se hizo la presentación había que buscar imágenes de algodón para el PowerPoint que no tuviera ninguna marca de nada. Entonces dijimos bueno, esta que es "normal". Después nos dimos cuenta de que había una marca... ahí nos mandaron una carta documento y todo. Igual él nunca dijo marcas, porque el problema no es la marca.
– Lorena: “Porque han caído también a ver... que compro, la gente nos preguntaba ¿cuál uso? las empresas mismas, bueno… ¿qué marca era?, querían comercializar su producto como libre de glifosato”. (Diario de campo, septiembre 2018)
Como demuestran en sus relatos, las tensiones en torno a la validación del conocimiento siempre están latentes, y aunque el descubrimiento de “glifosato en el algodón” estaba en toda la web, en los diarios y en las redes sociales,[11] la crítica al grupo fue por “no haber publicado un paper que lo validara”. En cambio, en el ámbito corporativo la pretensión de verdad es completamente distinta: para empezar, la forma de nombrar al conjunto de productos químicos utilizados en la agricultura pampeana expresa intereses sectoriales. Los actores hegemónicos del modelo que integran las redes de venta, comercialización y uso los denominan “plaguicidas”, “agentes promotores de cultivo” (donde también se incluyen los fertilizantes) o “fitosanitarios”. Es en parte a través de estas formas de nombrar que se construyen los procesos de legitimación simbólica del uso, o no, de los plaguicidas. Los agrotóxicos son validados por las empresas productoras a través de diferentes niveles de discurso y grupos de referencia que se difunden en varios ámbitos, conformando un régimen de verdad. Según Schmidt, Castilla y Toledo López (2012), conceptualizaciones como fitosanitarios o fitofármacos invisibilizan su acción letal y son presentados como remedios. En línea con las autoras, este artículo sostiene la definición de plaguicidas o agrotóxicos, centrándose en su acción biocida y contaminante sobre la salud y el ambiente.
En los sitios web de CASAFE (Cámara
de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) y Monsanto/Bayer,[12] hay una sección especial con
estudios, notas periodísticas y “preguntas frecuentes” que validan y discuten
la inocuidad de sus productos con publicaciones científicas. En otra
investigación (Lucero, 2019) se han
analizado distintos prospectos y fichas de seguridad de distintos tipos de
herbicidas. De ese análisis se desprende la ambigüedad con la que se aclaran
algunas cuestiones y se resaltan otras, se minimizan los efectos sobre el
medioambiente, y, aunque todos tienen efectos importantes en la flora y
la fauna, se desestima que sean cancerígenos. En estos prospectos se esclarece
que su toxicidad “se sigue estudiando” y, mientras tanto, se venden a todo
aquel que desee comprarlos con la correspondiente receta agronómica. La
investigación de estos prospectos permite afirmar que el discurso más común
utilizado por las empresas recurre al modelo de autoridad del discurso médico:
se trata de “un remedio” contra las “malezas” (consideradas como una metáfora
vegetal de la enfermedad).
Uno
de los textos más llamativos encontrados es de Avery[13] (1998). La versión
castellana de este libro ha sido editada por CASAFE y promocionada por el
diario argentino “La Nación”.[14] Está
publicado en su página web en la sección de publicaciones. En 23 capítulos este
autor escribe sobre los beneficios del uso de agroquímicos en la agricultura,
basándose en la demanda mundial de alimentos como eje de su análisis, afirma
que los cambios agrícolas de la Revolución Verde permitieron satisfacer
esta demanda, generar grandes ganancias y cosechas récord. Con un esquema
argumentativo que va del “mito” de los ambientalistas a la “realidad” de la
ciencia, el autor afirma los beneficios del modelo y niega las consecuencias de
las que le acusan los “alarmistas”. En uno de los apartados señala al DDTTM[15] “como el primer plaguicida que salvó
de la malaria y el tifus a millones de personas” (Avery, 1998,
p. 89), insiste en que los “eco-fanáticos” no han podido probar que produzca
cáncer, o sea, que es nocivo para la flora y fauna, a su vez desacredita la
producción agroecológica y orgánica. En el mismo sitio web de CASAFE, se
encuentran notas sobre el trabajo con las BPA en los colegios, y un apartado
específico dedicado a la “agricultura sustentable”.
Por otro lado, Monsanto/Bayer afirma que, “los herbicidas a base de glifosato se encuentran entre los herbicidas de menor riesgo en cuanto a sus efectos para la salud y el ambiente”.[16] Señalan que se utilizan en 40 países, que ayudan a prevenir la erosión del suelo, aumentan la fertilidad, conservan los recursos hídricos, y ahorran en maquinarias y combustible (generando menores emisiones de dióxido de carbono). En su página web mencionan que “se ha demostrado mediante diversos análisis que no presenta efectos nocivos, siempre y cuando se utilice correctamente”. No indican cuáles son esos análisis. Sobre el informe de la IARC[17] (Agencia Internacional para la investigación sobre el Cáncer) dependiente de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de marzo de 2015, señalan que si bien se caracterizó el glifosato como parte del grupo 2A (probablemente cancerígeno, junto a las carnes rojas, el café y la yerba mate), este organismo no consideró las investigaciones científicas de las agencias reguladoras de todo el mundo e “interpretó selectivamente los datos para llegar a su clasificación del glifosato. Ninguna agencia reguladora en el mundo considera que el glifosato sea un carcinógeno”.[18] Monsanto/Bayer calificó a las conclusiones de la IARC de inconsistentes. También utilizan su plataforma electrónica para responder a los estudios científicos, cuestionando principalmente la metodología y los protocolos de investigación.
Dentro
de la estructura de las disputas por las ideas hegemónicas, se les exige a los
científicos validar su conocimiento a través de revistas científicas. Los
discursos y prácticas hegemónicas dentro de los dispositivos de poder (Foucault, 1976), influyen en la forma en que las personas piensan sobre
sus vidas y el mundo que las rodea. Como ya se ha indicado, la verdad no es una
entidad objetiva e inmutable, lo que hoy se considera “verdadero” puede no
serlo mañana o en otro contexto sociohistórico y político. Es decir, el debate
sobre la verdad de la toxicidad de los pesticidas está atravesado por las
relaciones de poder y dominación. Las estructuras de poder ejercen una
influencia significativa en la generación y propagación del conocimiento y la
verdad. Esto puede evidenciarse en la disparidad entre las expectativas
impuestas a los científicos con perspectivas contrahegemónicas, que a menudo se
ven obligados a validar exhaustivamente su conocimiento, en contraste con las
empresas que, al publicar información en sus sitios web, logran establecerse
como fuentes de discurso hegemónico en el ámbito agrícola. Las instituciones,
los grupos de poder y el Estado utilizan generalmente la noción de “verdad”
para consolidar su autoridad y funcionar como dispositivos de control social.
El “biopoder” se ejerce de tal forma, que obstaculiza el debate social
sobre lo que comemos y el modelo de producción dominante.
Buenas Prácticas Agrícolas y las esferas estatales: el consenso como dispositivo de ordenación del territorio
Las empresas construyen hegemonía a partir de la literatura gris, pero el entramado institucional también juega un rol importante al momento de construir y perpetuar dicha hegemonía. En las distintas instituciones que integran el Estado, cuando analizamos los informes de investigación y publicaciones sobre agrotóxicos, encontramos que la red institucional que los sustenta y difunde es asimétrica y que el poder del Estado y las jerarquías burocráticas se utilizan para legitimarlos. O'Donnell (1978) concibe al Estado[19] como una relación social y, por lo tanto, como síntesis de una sociedad contradictoria. Por lo tanto, el Estado se ve implicado e influenciado por todos y cada uno de los debates sobre el modelo del agronegocio y la inocuidad o toxicidad de los agrotóxicos. En este sentido, las diferentes esferas del Estado actúan como intermediarias y amortiguadores entre los grupos sociales y las empresas. Pero también, y siguiendo a Thwaites Rey y Ouviña (2013), el Estado entraña una dimensión contradictoria, no es solamente una expresión monolítica de las clases dominantes, se encuentra en permanente disputa.
A continuación, se presentan algunos de estos sectores estatales involucrados en la relación entre el agronegocio y el cuidado de la salud y el ambiente: dentro del Ministerio de Agroindustria[20] (como se llamaba en el momento de la investigación de campo), podemos mencionar al SENASA, que es el organismo estatal encargado de clasificar los plaguicidas según su toxicidad y de aprobar nuevos principios activos. Todos los productos utilizados en la agricultura se encuentran dentro de un marco legal y la legitimidad otorgada por este organismo. También debemos mencionar al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), como entidad gubernamental donde encontramos dualidades y contradicciones: podemos observar investigaciones que analizan la eficiencia, la deriva y el mejor momento para aplicar “plaguicidas”. Estudios, informes técnicos y folletos que insisten en las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) como método de inocuidad para la salud humana y el ambiente. Investigaciones que analizan el problema de la contaminación ambiental y (en algunos casos) proponen otro modo de producción agrícola (Lucero, 2021).
Las dualidades y contradicciones no solo las encontramos sobre el tipo de investigaciones que realizan, un ejemplo de ello es lo sucedido con al proyecto internacional llamado “Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global (SPRINT)”, dirigido en nuestro país por la Dra. Virginia Aparicio (investigadora del INTA). El proyecto SPRINT inició en 2008 y es el resultado de una coordinación internacional en la que participan la FAO (Food and Agriculture Organization) y once países. El día de la comunicación pública de los resultados, el Director Nacional del INTA, Carlos Alberto Parera, solicitó a la Dra. Aparicio que suspendiera la sesión informativa en la que revelaría los resultados del estudio realizado en 2021 con pobladores de los pueblos fumigados al sur de la Provincia de Buenos Aires. Se analizaron muestras biológicas humanas y el informe preliminar constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.[21] Esta suspensión fue percibida como un acto de censura.
En el régimen de la verdad científica sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana, animal y ambiental, el sistema de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) establece una relación entre el Estado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado. Cada uno de estos actores colectivos participa del discurso construido por los agentes hegemónicos del agronegocio, que argumenta que se puede reducir el riesgo de intoxicación y contaminación si se manejan de manera adecuada según las BPA. Según CASAFE, las BPA son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el ambiente mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles. En Argentina, la Red de BPA está conformada por instituciones del sector público y privado, y han publicado manuales y materiales donde se promueve el buen uso y manejo de los productos agrícolas, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud y el ambiente.
Sin
embargo, es importante destacar que las BPA no afirman la inocuidad de los
agrotóxicos, sino que se reducen los riesgos si se manipulan correctamente. En
todas las etapas de la cadena, se hace hincapié en el rol de la
responsabilidad individual sobre el riesgo para la salud, lo que implica que
quien se enferma es quien lo usa mal. En el territorio del agronegocio, la
tecnología y la ciencia se orientan hacia la productividad, pero no hacia el
trabajador, a quien se le impone la responsabilidad de cuidarse. Le pregunté a
Franco (Gerente Comercial de una empresa de agroquímicos) sobre la injerencia
de la empresa en las BPA, y su respuesta fue ambigua pero clara: “Nosotros no
llegamos hasta el productor, llegamos hasta el agrónomo, o sea, la agronomía
que es quien tiene que tener un agrónomo para que firme la receta. Ese agrónomo
debe colaborar.” (Diario de campo, septiembre de 2016)
En la visita de campo a un productor rural de 1000 ha, le preguntamos:
– Investigadora: Ustedes cumplen con las Buenas Prácticas Agrícolas, pero, ¿qué hacen con el resto de los productores que no usan productos adecuados o que no los aplican bien?
– Roberto: Y… bueno, esos son los insolventes… ahí tendría que actuar el Estado y multarlos como corresponde… pero como son insolventes… no les preocupa nada”.
– Investigadora: ¿Qué querés decir con insolventes?
– Roberto: “Que no tienen nada… que no les podés sacar nada, siembran
con una máquina destartalada, con una fumigadora destartalada que pierde… lo
que pasa es que ahora se contrata y el fumigador contratado negocia su precio…
barato… y si tiene que fumigar equis cantidad de hectáreas para que le rinda,
entonces… Si hay viento… ¿Qué le importa? ¡Fumiga igual! Fumigan con viento,
entonces la gente fumiga igual pero no puede ser. Ahora hay que tener un
registro de aplicadores, y tienen que hacer un curso, cosa que no me parece mal
¡Pero tenés que pagar no sé cuánto… ¡1000 mangos! Pero nadie viene y se
fija que máquina tenés, si pierde, nada, vas y pagas. Listo. El “Pepe” (un
fumigador local) hizo el curso, es prolijo, pero no todos son así”. (Diario de
campo, septiembre 2017)
Sobre las BPA una vecina de Morse me decía: “Es muy de los ingenieros agrónomos decir que es inocuo y con las buenas prácticas está todo bien” (Diario de Campo, septiembre de 2017).
En línea con lo estudiado por González (2018) hay dos ideas subyacentes en torno a la aplicación de las BPA. En primer lugar, la noción de que el problema es técnico (por ejemplo: distancia de aplicación, deriva, receta agronómica) y no inherente al modelo del agronegocio. Y, en segundo lugar, la categorización de los sujetos sociales: por un lado, los “responsables” y, por otro, los “insolventes”. El eje del debate se coloca en la responsabilidad individual de las personas (productores y aplicadores) y no en la toxicidad de los químicos.
En una conversación que mantuvimos con Gustavo y Lorena (integrantes del grupo de investigación EMISA), estos reflexionaron sobre la idea de que “está todo bien” con las BPA:
– Gustavo: Digamos, es preferible que se apliquen a que quede a la libre interpretación del productor, aplicador o el vendedor del producto, pero no son la solución al problema. Nos preguntamos eso: ¿por qué te piden que te disfraces como un astronauta sino hace nada el producto?¡ escuchame!
– Lorena: Sobre las Buenas Prácticas Agrícolas, es mi opinión personal ¡eh! Lo entiendo como un proceso de transición, de pasar del uso al no uso. Va a haber en el medio, siempre para cualquier cambio hay un gris, una transición que obviamente nunca va a estar del todo de acuerdo… Pero bueno, antes que no se hable y que se tome como que el bidón de agrotóxico… es lo mismo que tener un bidón de agua… es preferible… pero bueno, si te están diciendo que te disfraces de astronauta y así no te va a pasar nada, entonces evidentemente estás dando a entender que pasa algo.
– Gustavo: (Empieza a enumerar con los dedos) “Si tenés que controlar como te vestís, el tamaño de la gota, la presión que sale de la máquina, el viento que no puede tener tal velocidad, el bidón que después no podés usarlo más, agujerear y lavar tres veces (igual el agua que lavas no sé dónde la tirás), evidentemente algo hace. Aparte obvio, nunca vas a poder controlarlo del todo, por más que tengas todo eso que te dicen, si el día que aplicaste no va todo al piso porque naturalmente algo va a quedar dando vueltas en la atmósfera y además al otro día ya no lo controlaste, cambió la humedad, hubo un viento que te levantó todo, y todo lo que habías aplicado ahora terminó en lo del vecino, o en la escuela, o en el pueblo. Siempre que Damián (Damián Marino, investigador de CONICET, trabaja la problemática sobre agrotóxicos y coordina el espacio EMISA) habla dice que la aplicación tiene como tres grandes fenómenos: primero esto de las Buenas Prácticas y controlar la aplicación, ponele que eso lo controles y esté genial, después tenés las condiciones ambientales que nadie puede controlar, sólo las podemos empeorar, y las propiedades químicas de las moléculas que va a ser su destino ambiental que tampoco lo vas a poder comprobar. De última, con las Buenas Prácticas de los tres factores poniendo la misma importancia a los tres controlás uno solo”. (Diario de campo, septiembre 2018)
Como
ya señalamos, los diferentes sectores que participan en el proceso de
distribución, control y aplicación de los agroquímicos culpabilizan a los
actores sociales individuales por los daños causados a la salud y al ambiente.
Para ellos, la responsabilidad no es estructural ni inherente al modelo de
acumulación; no tiene que ver con la cantidad de litros de químicos que se
usan, sino que recae sobre cada uno de los actores de la cadena, especialmente
sobre el aplicador o la persona a quien se le ha subcontratado la aplicación.
En la Provincia de Buenos Aires, las personas que trabajan como aplicadores
pueden realizar una capacitación brindada por el Ministerio de Desarrollo
Agrario denominada “curso para aplicadores terrestres de fitosanitarios”. El
problema radica en que, al no existir una Ley Nacional que regule el uso de
agroquímicos (y, por ende, las aplicaciones) y debido a que la Ley
Provincial (n° 10.699/88) no regula la figura del aplicador ni las distancias
de aplicación, cada municipio de la Provincia de Buenos Aires decide, por medio
de ordenanzas, exigir la regulación de las fumigaciones y el registro de
aplicadores.[22] Por lo
tanto, al depender esta capacitación exclusivamente de cada municipio, la forma
de aplicar o utilizar los elementos de seguridad queda a merced de cada uno. La
mayoría de las veces, el aplicador es un trabajador rural que realiza la tarea
de aplicar agrotóxicos y, en muchos casos, no posee capacitación en el manejo
correcto de estos o, por diversas cuestiones relacionadas con la productividad
y el sentido social del riesgo, termina ignorándolo al momento de la aplicación
(Landini, Beramendi y Vargas, 2019; Lucero, 2019, 2021; Schmidt et al., 2018). Este es un
ejemplo de cómo el territorio produce y reproduce desigualdades; en este caso
específico, la desigualdad se observa en la relación entre rentabilidad y
salud.
Coincidimos con Liaudat (2018) en el rol de las BPA y su intención de presentar al agronegocio como una producción sustentable, no solo para mostrar al “campo” como representante del interés general (producir alimentos, combatir el hambre en el mundo, ser el motor del país) sino también para estar a la altura de las necesidades del mercado frente al creciente demanda de productos sustentables. A su vez, las BPA se enmarcan en la idea de “capitalismo verde”, que implica que se pueden realizar esfuerzos para reducir el impacto ambiental del agronegocio sin cambiar necesariamente el sistema económico subyacente, que es el capitalismo. Sousa Santos (2011, en Liaudat, 2018) argumenta que esto no aborda eficazmente los problemas, ya que no cuestiona la base del problema, que es el propio sistema capitalista.
Hay que mencionar, además que todo el material que circulan sobre las BPA también forma parte de la literatura gris, que hace hincapié en el buen uso en vez de discutir la raíz del problema que es lo que construye la hegemonía en el campo. Como ya se ha argumentado, la responsabilidad es individual, el problema es el “insolvente”, no el modelo.
Reflexiones finales
Al
analizar la forma en que se construye la hegemonía discursiva sobre el uso
de agrotóxicos en la agricultura extensiva en la zona núcleo de Argentina,
una de las conclusiones a las que llegamos es que, en relación con los efectos
de los agrotóxicos sobre la salud y el ambiente, la “verdad” foucaultiana se presenta (a primera vista) como
imposible de conocer. Aunque las publicaciones científicas juegan un papel
crucial a la hora de cuestionar el discurso dominante, se enfrentan a
importantes barreras debido al poder de las corporaciones que financian y
controlan gran parte de la investigación y la difusión de la información. En
este sentido, resulta crucial la participación y el compromiso de
espacios de investigación independientes (como los mencionados en este
artículo) que desafíen las narrativas establecidas y aborden las relaciones de
poder que perpetúan el uso indiscriminado de agrotóxicos, así como los estudios
acerca del impacto de estos en la salud y el ambiente.
Los distintos dispositivos de las corporaciones y el énfasis en las Buenas Prácticas Agrícolas abordados en este artículo son los que producen las verdades que se construyen y circulan en el territorio. El biopoder se convierte en un marco para las ciencias y las instituciones que lo ejercen, concediéndoles legalidad y legitimidad. La hegemonía en el modo de acumulación del agronegocio se construye y circula por otros canales: folletos, redes sociales, charlas con “expertos”; la llamada literatura gris. Esta es fundamental para la difusión del conocimiento a nivel local y puede ser más accesible para las comunidades afectadas. A su vez, las BPA funcionan como aliciente moral de los daños causados por el modelo.
Además, la ciencia no es políticamente neutral, ni es inmune a las relaciones con el poder político y el lobby de las empresas trasnacionales. Estas relaciones de poder hacen que el establecimiento de vínculos entre el uso de agrotóxicos y daños a la salud humana y medioambiental (aun cuando aplicados correctamente y en bajas dosis) no quede al margen de las relaciones de poder que existe en las relaciones sociales cotidianas.
Por otra parte, mismo que los investigadores estén obligados a publicar en revistas científicas con referato, poniendo en duda su veracidad, esto no es suficiente para construir hegemonía ni profundizar políticas públicas que mitiguen los efectos de los plaguicidas en la población. A su vez, el rol contradictorio y muchas veces confuso de las distintas esferas del Estado, el énfasis en las BPA (donde la responsabilidad es individual recae en quienes aplican los agrotóxicos) termina beneficiando a las empresas trasnacionales, ya que no se discute el modelo y sus consecuencias, sino la forma de mitigar los daños. Es decir, en lugar de ser un regulador independiente, el Estado a menudo actúa en complicidad con los intereses corporativos al adoptar regulaciones y políticas que no cuestionan el modelo agrícola predominante. Las BPA, promovidas como soluciones responsables, funcionan como herramientas discursivas que desvían la atención de las críticas más amplias sobre los riesgos asociados con el uso intensivo de agrotóxicos.
Sin embargo, al entender estas contradicciones como inherentes a la conformación estatal, consideramos que las investigaciones contrahegemónicas y los límites que se están imponiendo a la fumigación son una herramienta de lucha para los pueblos fumigados de Argentina (franjas de no fumigación, elementos de seguridad obligatorios, y demás cuestiones relacionadas con las BPA). Es en estas contradicciones, en esta lucha por la transformación, ruptura y continuidad del modelo que se producen los cambios.
Referencias
AGUADO-LÓPEZ, Eduardo; VARGAS ARBELÁEZ, Esther Juliana. Reapropiación del conocimiento y descolonización: el acceso abierto como proceso de acción política del sur. Revista colombiana de sociología, v. 39, n. 2, p. 69-88, 2016.
ALMEIDA FILHO, Naomar de; DAVID, Luis; AYRES, José Ricardo. Riesgo: concepto básico de la epidemiología. Salud colectiva, v. 5, n. 3, p. 323-344, 2009.
AVERY, Dennis T. Salvando al planeta con plaguicidas y plásticos: el triunfo ambiental de la agricultura de altos rendimientos. Indiana, US. Hudson Institute, 1998.
BREILH, Jaime. Investigación agraria: ¿por qué la urgencia de una epistemología crítica: ¿Con qué tipo de ciencia queremos trabajar hacia otra realidad agraria? Universidad Andina Simon Bolivar. 2005. Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3512/1/ Breilh%2c%20J-CON-137-Investigacion%20agraria.pdf. Acceso en: 13 sep. 2023.
CASTRO, Edgardo. La verdad del poder y el poder de la verdad en los cursos de Michel Foucault. Tópicos, n. 31, p. 42-61, 2016.
CÓRDOBA, María Soledad. Viaje al corazón del negocio agrícola. Dispositivos de legitimación e intervención territorial del modelo de agronegocios en Argentina. Tesis (Doctorado en Antropología Social), Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales, 2015.
DELAVANSO, Diego. Aportes de la agroecología extensiva para hacer frente a la crisis civilizatoria. In: FERNÁNDEZ EQUIZA Ana María (Org). Debates sobre naturaleza y desarrollo: análisis a distintas escalas. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, p. 83-120, 2017.
FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores, 1976.
FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber, segunda edición revisada. México: Siglo XXI Editores, [1969] (2010).
GOLDBERG, Ray Allan; DAVIS, John Herbert. A concept of agribusiness. Boston: Harvard University, 1957.
GONZALEZ, Diana Victoria. Agronegocio y Estado en la promoción de las "buenas prácticas agrícolas. In: IX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL SANTIAGO WALLACE, 28-30 noviembre, 2018.
GRAMSCI, Antonio. Cuadernos de la cárcel. México: Ediciones Era, 1975.
GRAS, Carla. Los empresarios de la soja: cambios y continuidades en la fisonomía y composición interna de las empresas agropecuarias. Mundo agrario, v. 12, n. 24, p. 1-32, 2012.
GRAS, Carla; HERNÁNDEZ, Valeria (Orgs.). El agro como negocio: Producción, sociedad y territorios en la globalización. Buenos Aires: Biblos, 2013.
GUBER, Rosana. La etnografía: método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2016.
HELER, Mario. Ética y ciencia: la responsabilidad del martillo. In: Ética y ciencia: La responsabilidad del martillo. Buenos Aires: Biblos, 1996.
LANDINI, Fernando; BERAMENDI, Maite; VARGAS, Gilda Luciana. Uso y manejo de agroquímicos en agricultores familiares y trabajadores rurales de cinco provincias argentinas. Revista Argentina de Salud Pública, v. 10, n 38, p. 22-28, 2019.
LATOUR, Bruno. Nunca fuimos modernos: ensayos de antropología simétrica. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2007.
LAUFER, Miguel. ¿Qué hacer con la literatura gris? Interciencia, v. 32, n. 1, p. 5-7, 2007. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442007000100001&lng=es&tlng=es. Acceso en: 7 sep. 2023.
LIAUDAT, María Dolores. Hegemonía, discursos e identificaciones en el agro pampeano: análisis de los agronegocios y su eficacia interpelativa en los actores agropecuarios. Tesis (Doctorado) – Universidad Nacional de Quilmes, 2018.
LUCERO, Paula Aldana. Fumigado o no fumigado, todos los días me voy al campo: etnografía sobre los sentidos nativos del riesgo de enfermar por agrotóxicos en Morse, provincia de Buenos Aires. Tesis (Maestría en Antropología Social) – IdES/IDAES, Universidad Nacional de San Martín, 2019.
LUCERO, Paula Aldana. Transformaciones territoriales, estrategias de resistencia e integración durante la consolidación del agronegocio en el Partido de Junín, Provincia de Buenos Aires, entre 1996-2016. Tesis (Doctorado) – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 2021.
NOVOTNY, Eva. Retraction by corruption: the 2012 Séralini paper. Journal of Biological Physics and Chemistry, v. 18, pp. 32-56, 2018. Disponible en: http://www.seralini.fr/wp-content/uploads/2018/06/Novotny-JBPC-2018-On-Seralini-FCT-retraction.pdf . Acceso en: 13 sep. 2023.
O'DONNELL, Guillermo. Apuntes para una teoría del Estado. Revista mexicana de sociología, v. 40, n. 4, p. 1157-1199, 1978.
PALMISANO, Tomás. (2014) Los señores de la Tierra. Transformaciones económicas, productivas y discursivas en el mundo del agronegocio bonaerense. Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales) – Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2014.
REBORATTI, Carlos. Un mar de soja: la nueva agricultura en Argentina y sus consecuencias. Revista de Geografía Norte Grande, n. 45, p. 63-76, 2010.
REY, Mabel Thwaites. La noción gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo. In: FERREYRA, L., LOGIUDICE, E.; REY, Mabel Thwaites. Gramsci mirando al sur: sobre la hegemonía en los 90. Buenos Aires: Kai Editor, 1994. p. 15-84.
REY, Mabel Thwaites; OUVIÑA, Hernán. La estatalidad latinoamericana revisitada. Pensar América Latina. In: REY, Mabel Thwaites (Ed.). El Estado en América Latina: Continuidades y Rupturas. Santiago de Chile: CLACSO, 2013. p. 51-86.
ROSEBERRY, William. Hegemonía y el lenguaje de la controversia. In: LAGOS, María; CALLA, Pamela (Orgs.). Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina. Bolivia: PNUD, 2007. p. 117-137.
SCHMIDT, Mariana; CASTILLA, Malena; TOLEDO LÓPEZ, Virginia. Agroquímicos/Agrotóxicos. (Siglo XX – comienzos del siglo XXI, América Latina). In: MUZLERA, José; SALOMÓN, Alejandra. Diccionario del agro iberoamericano – 4ª edición ampliada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo, 2022. p. 75-82.
SCHMIDT, Mariana; GRINBERG, Ezequiel; LANGBEHN, Carlos Lorenzo; ÁLVAREZ, Ana Laura; PEREYRA, Horacio. Riesgos e impactos socio-sanitarios de las fumigaciones con agroquímicos en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Investigación en Salud, p.1-38, 2018.
SÉRALINI, Gilles-Eric; CLAIR, Emilie; MESNAGE, Robin; GRESS, Steeve; DEFARGE, Nicolas; MALATESTA, Manuela; HENNEQUIN, Didier; SPIROUX DE VENDÔMOIS, Joël. Retracted: Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize, v. 50., n. 11, p. 4221-4231, 2012.
SILVA, José Graziano da. Complejos agroindustriales y otros complejos. Agricultura y sociedad, v. 72, p. 205-240, 1994.
SILVEIRA, María Laura. Território usado: dinâmicas de especialização, dinâmicas de diversidade. Ciência Geográfica, Bauru, v. 15, n. 5(1), p. 4-12, 2011.
WAIMAN, Javier Ignacio. Las formas de la hegemonía: usos e interpretaciones del concepto gramsciano en los Cuadernos de la Cárcel. Tesis (Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural) – Universidad Nacional de San Martín, IdAES, 2019. Disponible en: http://ri.unsam.edu.ar/bitstream/123456789/801/1/TMAG%20IDAES%202019%20WJI.pdf Acceso en: 15 sep. 2023.
WATCH, G. M. Monsanto y el artículo de Séralini del 2012. Monsanto orquestó la retractación, 2018. Disponible en: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Monsanto_y_el_ articulo_de_Seralini_del_2012._Monsanto_orquesto_la_retractacion. Acceso en: 13 sep. 2023.
Como citar
LUCERO, Paula Aldana. Apuntes sobre la construcción de la hegemonía discursiva sobre los agrotóxicos en el agronegocio argentino. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, e2432203, 28.nov.2024. DOI: https://doi.org/10.36920/esa32-2_03.
|
Creative Commons License. This is an Open Acess article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. |